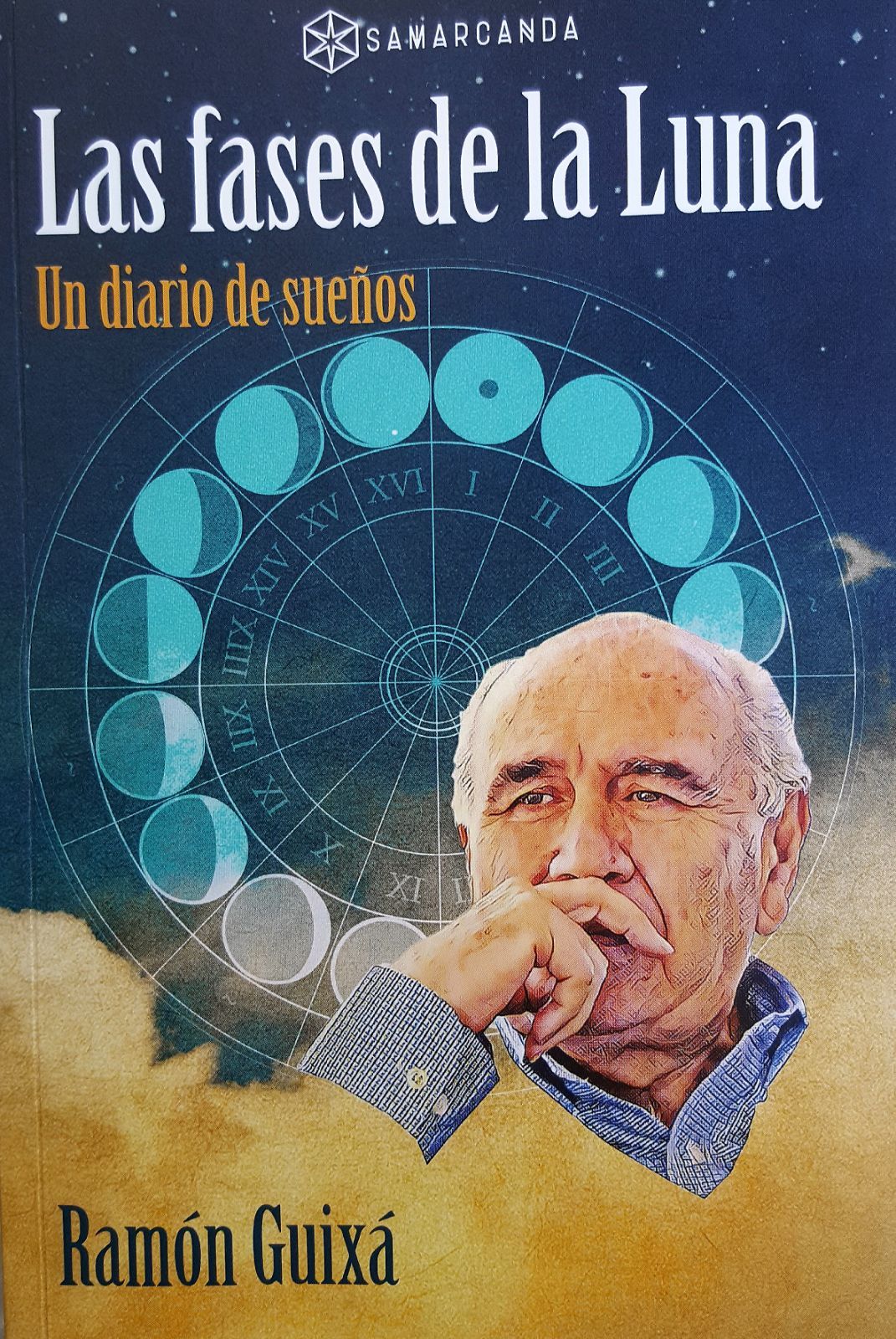Mañana, martes, a las ocho de la tarde, en el Hotel Condestable Iranzo de Jaén, tendrá lugar la presentación del libro “Las fases de la Luna” (diario de sueños), del que es autor el profesor y escritor jienense Ramón Guixá Tobar. La presentación correrá a cargo de Emilio Lara, reconocidísimo autor local, que acaba de publicar recientemente su nueva novela “El relojero de la Puerta del Sol”.
El libro de Ramón Guixá es un diario personal, de más de ochocientas páginas, que refleja un año de su vida reciente. En él están presentes amigos queridos de su entorno, personajes jaeneros, recuerdos pretéritos, historias cotidianas, además de opiniones del autor sobre el mundo que le rodea y una descripción paisajística continua de nuestro Jaén y sus alrededores en cuyos parajes, montañosos, olivareros e inigualables, se ha desarrollado su existencia. Se trata de un dietario casi novelado.
El libro ha sido editado por “Samarcanda”, editorial sevillana que lo lanzará por toda España. Lo imprime y promociona en Jaén “Gráficas La Paz”. El acto de mañana está abierto a cuantas personas deseen asistir.
Para conocimiento de los lectores y para dar una idea de la interesante aportación de este libro de Ramón Guixá Tobar, reproducimos uno de los días del dietario, para hacerse una idea de este delicioso trabajo, muy bien escrito, documentado y que en síntesis es un hermoso homenaje a la ciudad de Jaén y a su gente:
TRES DE FEBRERO. MIÉRCOLES-
Hemos quedado, Tere y yo, con Pepe Gabucio y Mari Carmen para subir a la Magdalena y bautizarnos en sus aguas, limpias y legendarias, en esta jornada tan tradicional de san Blas. Cordial e idónea compañía para tan castizo paseo. Por eso nos vemos en La Viña, delante de una cerveza espumosa y una misérrima tapa, pues parece sea demasiado tempranera la cita para que haya algo de cocina caliente —en España siempre es demasiado pronto para cualquier cosa—. ¡Hay que ver lo que tarda este país en ponerse en marcha cada mañana! La prenda nacional es el pijama, con rostro de boquera y sopor de legaña. Sin embargo planeamos al detalle, con ojos brillantes y latido cardíaco desbocado, la visita que vamos a realizar por los barrios altos jaeneros. Pepe es un hombre de mente abierta pero de inclinaciones tradicionales. Transpira jaenerismo por cada poro de su piel. Ya era de la tierra antes de nacer. Campanillean sus pupilas cuando habla de la ciudad antigua, de sus rampantes sendas y sus hechizados campillejos de suelo descarnado, impregnadas sus esquinas de luz blanda de Selene; de la urbe eterna y amada donde naciera, a la que quisiera abarcar en su totalidad en cada nuevo periplo de descubrimiento. Nerviosos, parlanchines y gesticulantes, subimos paseando, con inconsciente cachaza, por la calle Martínez Molina, comentando desolados la aniquilación irreparable que ha sufrido el Jaén de siempre. No se ha sabido conservar su esencia primigenia.Porque, aunque un arquitecto me comentara recientemente en una comida compartida entre amigos, que era tan solo un problema de falta de fondos para acometer empresas faraónicas, yo pienso que también ha faltado una pizca de imaginación y talento para hacer las cosas adecuadamente. El mismo que ha sobrado en otras ciudades andaluzas de arcas municipales igualmente devastadas.
Nos detenemos, puesta la mano en la barbilla, como si posáramos como grandes intelectuales para un fotógrafo imaginario, frente al cantón de la Ropa Vieja, describiendo la horripilante fealdad del edificio plantado sobre lo que fuera Convento de la Coronada, solar que, tras la desamortización de Mendizábal, fue convertido en prisión, cuyos desgraciados ocupantes le cantaban saetas a Jesús de los Descalzos en las madrugadas, de luz helada, nubes de catafalco y sombríos presagios, del Viernes Santo. En este mismo enclave estuvo, años más tarde, el coqueto cine Rosales. En sus dependencias, tantas noches de verano de los años sesenta, comí pipas y bebí Pepsi Cola —la bebía por llevar la contraria— del brazo de mi primera, extrovertida y linda novia rubia siguiendo las escenas de: “Al este de Java”, una película cuyo geológico argumento me impactó, pues describía la erupción histórica del volcán Krakatoa, o: “El coronel Von Ryan”, protagonizada por el apuesto y desenvuelto Frank Sinatra: uno de los artistas favoritos de aquella áurea y pizpireta vestal, luz de mi primera juventud. ¡Cómo lloraba cuando moría el protagonista en la última e imprevista escena del tren! Hasta tal punto que me empujaba, zarandeándome el brazo con furia histérica, mientras gritaba con patente desconsuelo y voz chillona:
—Pero ¿por qué tiene que morir al final? ¡Eso no es justo!…
Yo intentaba tranquilizarla diciendo:
—Oye, rica, que no soy yo el que ha muerto. Estoy vivo y coleando…Aprovéchate, guapa.
Más tarde, descendíamos, vertiginosamente —“¡no corras, por favor, que tienes las piernas muy largas y yo llevo tacones!”—, las resbaladizas y adoquinadas cuestas de los callejones de la judería, entrelazados los cuerpos con inocente ternura, buscando en los países bajos, ya sin excesiva prisa, el vetusto edificio renacentista del palacio de los Vílchez, con sus soportales de columnas dóricas y su patio con jardín y piscina de aguas gélidas. Habíamos llegado a su hogar y morada, pues era la hija del dueño de aquel Hotel Nacional, antes Francia, erigido en el viejo caserón. Juan Luque lo regentaba. Un verdadero caballero de agradable y señorial carácter, amigo de la concurrida tertulia del Sanatorio —frases lapidarias, socarronería jaenera, críticas precisas y directas, comentarios sabrosos, cañas pequeñas, bien tiradas, y platos de almendras y mojama—, concejal de nuestro Ayuntamiento, cofrade de la Buena Muerte, admirador del Real Madrid y de los viajes septembrinos a Andorra con toda la familia. Tengo buenísimos recuerdos de él. Era poseedor de una nobleza serena y cercana. Siempre me trató con delicadeza y afecto.
Desapareció el cinema, popular y veraniego. Se remodeló la plaza y el feísmo imperó sobre la historia. Así lo comentamos mientras volvemos la vista hacia el oeste, a la senda cofrade por donde tantos años hemos visto bajar a la dolorosa de rictus más bello y desgarrado de nuestra Semana Santa, caminando —a su inimitable paso jaenero—, desolada y hermosísima, bajo el luto agobiante de su palio de cajón, precedida por sus infatigables camareras: elegantes, señoriales; poseedoras de un estilo, distinguido y ya prescrito, difícil de olvidar. Por encima, sube al cielo, en busca de los verticales y glaucos cipreses, la calle Elvín, empinado sendero urbano que muere en un singular carmen de tipo granadino recostado en las estribaciones calizas del alcázar cristiano.
Por la Plaza del Pato entramos a curiosear en un local donde unas señoras venden distintos objetos menudos, como si quisieran hacer la liquidación de alguna modesta herencia. Compro, por tan solo un euro, el “Tirano banderas” de Valle Inclán pues quiero releerlo, y me regalan un libro de poemas de Emilio Prados, el fino poeta malagueño de la generación del 27. Paso sus páginas y me detengo en su “Corazón Mágico”, escrito en 1925:
“Abrí la caja de los peces
y se cuajó el cielo
de luceros verdes…
¡Dadme mi doble aparejo,
con su compás de caña
y con su doble anzuelo!…
(Abrí la caja de los peces
y se cuajó el cielo
de luceros verdes.)
¡Dejadme dormir !…
¡Silencio!
¡Dejadme dormir abierto!”
Como si contuviera las alhajas preciadas de un tesorillo descubierto bajo la tierra húmeda de alguna cueva secreta, abrazo la bolsa caminando hacia el añejo núcleo urbano emiral de Yaiyán. Por la vetusta plaza hay sonrisas, apreturas y encendida algarabía, pues muchos jaeneros han subido en busca de las famosas rosquillas del santo aunque nos dicen que se han agotado ante la fuerte demanda. Hasta las cinco de la tarde no habrá más. Saludamos a Miguel Mesa. Tiene porte de senador romano con lujosa villa campestre de amplio peristilo, despensa bien provista de tinajas de aceite bético y un nutrido séquito de esclavos mulatos: rostro vivaz, cenceño, nariz afilada, siempre elegante; ahora dolorida su expresión sin remedio por la reciente muerte de Fina, su mujer. Entramos en la Iglesia magdalenera. San Blas de Sebaste está colocado en su altar portátil. Es el patrono de los otorrinos porque su intercesión cura los males de garganta. Las rosquillas deseadas se bendicen con la reliquia de un fragmento de la tibia del santo. Arden las velas delante de la imagen y se oyen los cuchicheos orantes de muchas personas reunidas en torno a él. Pepe y yo paseamos por la iglesia —que se restauró acertadamente— contemplando admirados el prodigioso retablo del Corpus Christi que, en madera de nogal, realizó Jacobo Florentino —, aunque modernamente algunos investigadores piensan que tal obra de arte se debe a las manos del artista murciano Jerónimo Quijano—. Nos impresiona el rostro sobrecogedor del Señor de Medinaceli que tantas devociones concita a su vera. Habla entusiasmado mi acompañante de las proporciones gigantescas y estilizadas del crucificado de la Clemencia, el cristo magdalenero cuya procesión del Martes Santo encierra muchas de las claves del sentir de este barrio, antiguo e inmortal, perdidos sus orígenes en el pozo de la memoria.
En el Talerón, típica taberna magdalenera, aunque la regente un granadino natural de Montejícar, el pueblo situado al pie de la sierra de Lucena, en las tierras de al –barayilat, damos buena cuenta de un gran plato de jamón y un queso admirablemente curado; exquisito y con un punto picante. La cerveza acompaña el producto con cierta lejanía. Le hubiera venido mejor una copa de vino. Las pupilas de mi amigo, mientras relata en voz baja los encantos del figón, parecen el faro de Alejandría. Este recinto lo visita Pepe cada mediodía de Martes Santo, para comer un delicioso encebollao de bacalao de la tierra, compartiendo unos momentos inolvidables con los muchos jaeneros —o foráneos y orgullosos de serlo—, que suben cada año a este antiguo pago morisco que ese día está de fiesta, porque su entrañable cofradía, la enseña de todo un barrio, va a salir a la calle en procesión de fuego. Un cortejo de sangre y pasión que arrebata los corazones de sus gentes humildes pues se sienten importantes el día en que las largas filas de nazarenos, tocadas de ardiente caperuz escarlata, discurre por el barrio incendiando de rosas el crepúsculo:
Cofrade y magdalenero
¿qué más se puede pedir?
Por cofrade, soy cristiano
y soy por magdalenero
un señor y un caballero:
¡un jaenero de postín!
Así canté en mi pregón de Semana Santa jaenera, pronunciado en el desaparecido teatro Asuán, el uno de abril de 1990, a estas gentes que declaran el Martes Santo como su día de fiesta mayor, porque la clemencia de un cristo grandioso, severo, jaenerísimo, va a bendecir sus vidas humildes, poco apreciadas y valoradas de ordinario. El señor del cielo y la tierra va a redimir, un año más, este barrio entrañable, núcleo central del Jaén de la historia y los sueños. Por eso recité estos versos, en mi intervención:
Lagarto de la “Malena”
deja tu oscuro cubil
que florece el mes de abril
por la pasión nazarena
que inunda de amor las venas.
Sal de tu cueva, te insisto,
para ver lo que yo he visto:
todo un barrio redimido,
exaltado, enaltecido,
por la Clemencia de Cristo.
Volvemos hacia el edificio del Palacio de Villardompardo. Aprieta el hambre con su zarpa abrumadora, por lo que nos plantamos, en un segundo, en la cafetería. Mientras es preparada la comida que hemos encargado a primera vista, sin demasiadas dudas, salimos a la terraza exterior para contemplar la belleza contenida de una ciudad que encierra claves aún no escritas, aunque su conservación deje tanto que desear. Giramos la mirada hacia los campanarios de la parroquia de san Juan y san Pedro, de la antigua iglesia de san Juan de Dios y la estilizada espadaña de la Iglesia de la santa Capilla de san Andrés, antigua sinagoga, que emerge de la judería con elegancia suprema y un cierto toque de hermetismo cabalístico. Al fondo nos estremece la contemplación de un perfil poco habitual de la catedral, erigiéndose soberbia junto, en segundo plano, a la enhiesta peña del Zumel, el territorio de al-Sumail. Bulle levemente la ciudad. Los sonidos ascienden rumorosos desde la parte moderna, mientras por los barrios altos hay como un murmullo apenas audible que habla de universos pasados, amores no correspondidos, duelos inconclusos, sencillas alegrías, penas sin consuelo, mundos perdidos… Sobrecoge la vista. Satura la consciencia, entristeciendo levemente el espíritu su contemplación pausada. Compartimos en silencio expectante una jubilosa nostalgia, porque es inefable alegría lo sentido al contemplar postal tan cercana de la vieja ciudad amada. ¿Por qué no se traen a los alumnos jaeneros, desde bien pequeños, a estos miradores, mágicos y fascinantes, en vez de llevarlos de ordinario a escuchar tediosas conferencias, presenciar espectáculos insípidos o asistir al desarrollo de memeces variadas? Si vinieran aquí, si se les dejara derramar su mirada virgen sobre tejados, campanarios y serranías, su amor por la ciudad se acrecentaría desde la infancia. Todo lo aprenderían, en un instante. Captarían la esencia de su tierra con su reveladora intuición de niños, con su limpia mirada donde están contenidos todos los sueños que alumbrarán, con el tiempo, su senda vital. Es de los mejores patrimonios que puede ofrendarse a cada jaenerito nacido a la sombra protectora del castillo cristiano y la blanca cruz redentora.
La comida es exquisita. La morcilla al horno con pimientos resulta un plato selecto y las manitas de cerdo desaparecen de la mesa, en menos de dos credos, dejando los comensales un plato de huesos redondos, mondos y lirondos, y un rictus desconsolado invadiendo sus semblantes por la pronta extinción de manjares semejantes de su horizonte visual. Mientras comemos, charlamos con un amigo alcalaíno de Pepe, profesor y estudioso, que da cuenta de sus pertenencias a nuestro lado. Concertamos con él una visita detallada al castillo de la Mota en tierras de frontera con Granada. Visitaremos de este modo la antigua Alcalá de Benzaida que fuera conquistada para la fe cristiana en 1341, cuando el rey Alfonso XI plantó sus pendones en su solar histórico concediéndole el título de Real que ostenta con orgullo desde entonces y así es conocida en toda Andalucía.
Ha pasado rápido el tiempo. Se me han hecho cortísimas las horas. Tenía razón nuestro Gerardo Diego cuando decía:
El tiempo resbala diverso según se tome como unidad de medida el dolor o el goce.
Porque nos hemos solazado con la activación de la memoria y de un mundo repleto de presagios de eternidad que yacen sepultados en nuestros ser para abrirse, como un capullo, en instantes florecidos y mágicos. Y eso pensamos en una detenida y nueva visita al museo de Artes Populares y a los Baños Árabes más grandes y mejor conservados de Europa. Nos hablan de un pasado grandioso de Yayyán. De un barrio populoso y activo que poseía, en tiempos de Abderramán II, una mezquita de cinco naves de la que tan solo nos quedan restos del patio de abluciones, que es el prodigioso estanque magdalenero, de aguas verdosas y detenidas, por las que siempre ha patrullado un banco inquieto de peces de fuego que hacía las delicias de aquel niño de pantalón corto que visitaba el lugar con su tío Ángel Carriazo, mientras este realizaba en el interior de la iglesia, con su habitual pachorra y locuacidad, determinadas gestiones relativas a la entrañable cofradía de la que, por entonces, era su Gobernador.
Jaén, sencilla, moruna y eterna; solar de grandiosa pequeñez. Un regusto amable nos conforta el alma cuando bajamos los escabrosos callejones del antiguo barrio hebraico, cuyos viejos muros todavía contienen murmullos de recitaciones, litánicas y convulsivas, de la Torá, torciendo más tarde hasta la plaza de san Bartolomé por donde pueden oírse los estertores de agonía del bello cristo expirante que enciende hogueras apasionadas en el alma jaenera cada tarde de Jueves Santo. Por la Plaza de la Audiencia nos despedimos con abrazos. Siguen luciendo, como los faroles del Gran Poder, los ojos de Pepe. Son estrellas inextinguibles pues se alimentan del combustible de las ensoñaciones mejores, eternas. Parecen ascuas centelleantes y móviles. Es la vida, que arde en su jaenerísima y vivaz mente de artista. ¡Qué inmenso placer compartir un día a su lado!
Tere y yo buscamos el compás del convento de las Descalzas en cuyo torno compramos las deliciosas sultanas de coco y unas empanadillas de cabello de ángel, que comienzan a alimentar desde que se contempla su alba y protectora coraza. Con nuestros tesoros de clausura al brazo entramos a postrarnos a los pies de Jesús de los Descalzos. Rezo con fervor y me olvido de la realidad. Mi plegaria me traslada a mundos intangibles aunque perdurables. Ya lo decía el filósofo Ludwig Wittgenstein:
“Orar significa sentir que el sentido del mundo está fuera del mundo”.
Pero pronto vuelvo a la realidad para conducir hasta la Puente Baja villariega. Declina la tarde; cada día anda un poco más retrasada la llegada de las sombras. Me recibe en casa el revuelo, alborozado y culebreante, de mis perros, la ropa de faena, el cómodo sillón articulado, las zapatillas negras de suela basculante, las gafas de día de fiesta, la hipnótica lumbre, crujiente y acogedora tras el cristal de la chimenea, el lápiz bicolor —yo subrayo hasta mis pensamientos—, y un reconfortante Orhan Pamuk que me sigue relatando, con maestría literaria inimitable, las andanzas de Mevlut, el vendedor de boza por las calles de su amada Estambul. ¿Se puede llegar a ser tan feliz con tan poco? ¿O es mucho?…
Foto: Portada del libro de Ramón Guixá Tobar.