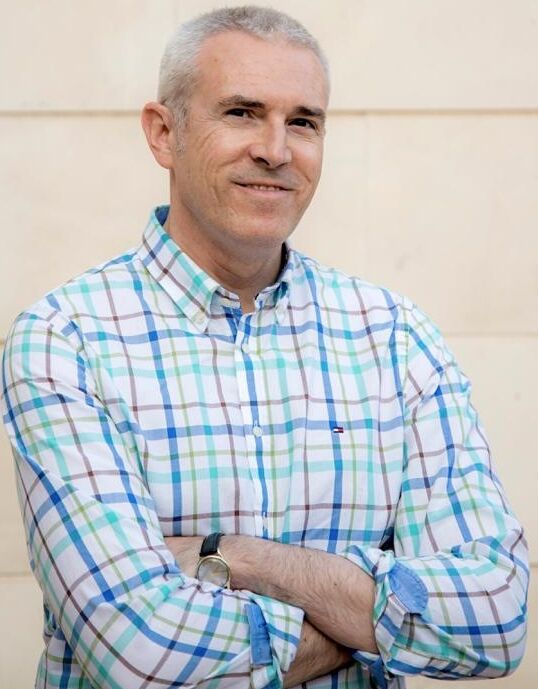Es la víspera del día del Pilar. Estoy sentado en una terraza, junto a mi primera mujer —por ahora continúa siéndolo, tras cuarenta y cuatro septiembres, pero tal como evolucionan los sínodos vaticanos, cualquiera sabe qué sucederá en los próximos treinta a treinta y cinco años… —. Huele a mar serena, a humedad limpia y a chocolate caliente, mientras degusto un capuchino, con un sutil toque de cacao, frente al delirio modernista del Consistorio cartagenero; granito serrano de Villalba y filabreño mármol blanco de Macael, primorosamente labrados, rematada la fachada por soberbias cúpulas de cinc, que hacen de este edificio algo digno de contemplar al detalle. Representa el acicate económico, social y urbano ocurrido en la Cartagena de comienzos del siglo XX, esplendor debido al renacer de la explotación minera que impulsa un desarrollo comercial e industrial notable, generando una próspera y emprendedora clase burguesa cuyo reflejo arquitectónico es evidente todavía en el muy cuidado, dilatado, cristalino y verdaderamente peatonal —¡qué lacerante envidia!— casco histórico de la villa departamental.
En un escenario improvisado ensaya la banda de música del “Tercio de Levante” de Infantería de Marina que, en unos minutos, va a ofrecer un concierto de pasodobles y marchas marciales en presencia del almirante y altos jefes militares del Departamento Marítimo de Levante. Pasea la policía naval con sus fusiles de asalto HK en bandolera. Sus perros, de noble porte y mirada inteligente, husmean el aire con cautela en busca de cualquier indicio delator de malas vibraciones. Los cartageneros se hacen fotografías con la patrulla entre ramilletes de sonrisas ofrendadas por ambas partes. Se desploma la tarde, desde un cielo de bronce, con inaudita terneza. Bulle la ciudad, que es un caudaloso río humano, desbordado en manso delta, desde la señorial Calle Mayor hasta la explanada del puerto y los jardines, cuyas palmeras están de guardia junto al monumento en recuerdo de los “Héroes de Cavite y Santiago de Cuba”.
Cuando los marinos atacan los primeros compases de “Suspiros de España” —pasodoble compuesto por el marteño Antonio Álvarez, quizá en un café cartagenero, recién comenzado el siglo pasado—, tiembla la taza en mis manos, salta la sangre en las venas, y hasta algún viandante grita con voz desgarrada un “Viva España” que, de inmediato, es coreado por sedentes y transeúntes.
Pero no puedo, desgraciadamente, asistir al resto del concierto. Le van a entregar a mi amigo, el jaenero Emilio Lara, un merecido galardón: se trata del primer premio del XIX Certamen de Novela Histórica “Ciudad de Cartagena”, por su reciente y espléndida narración: “El relojero de la Puerta del Sol”.
Del brazo atravesamos la más elegante y peatonal arteria histórica de la ciudad —he dicho peatonal, no multiusos—, plena de edificios modernistas, entre ellos un casino de ensueño, e intimistas cafés con delicioso sabor a otros tiempos. Está invadida por un abigarrado gentío que se ha echado a la calle animado por la bondad del clima, y por ser la víspera festiva del Día de la Hispanidad.
Llegamos a las “Puertas de Murcia”, que sigue siendo una despejada y acogedora zona ambulatoria hasta el edificio de Caja Murcia donde va a tener lugar el acto. Siento el calor interior de momentos especiales, ya previstos.
Emilio y yo hemos compartido múltiples universos e intereses comunes desde que trabamos amistad, de inmediato, allá por el año 1990 en una tarde lluviosa, en la Casa Hermandad que la cofradía de la Buena Muerte mantenía en la calle Maestra. Desde un principio comprobamos que compartíamos similares empeños, pese a los diecinueve de edad que nos separaban. Idénticos sueños y afanes, concordantes opiniones sobre el mundo y sus pobladores. Y, a lo largo del tiempo, por si fuera poco, nos hemos ganado la vida con análoga y noble profesión, amén de estar unidos a dos cartageneras morenas bañadas con luz de luna —la mía, en alba y luminosa noche de nieve—, por cuanto amamos, con similar y encendida querencia, a esta tierra marinera de tan acendrada historia, lo que completa un fecundo círculo de afinidades electivas. Por eso sucedió lo que pronosticaba Carl Gustav Jung: “El encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas: si hay alguna reacción, ambas se transforman”. Porque los dos fuimos transformados, en cierta medida, por tal ósmosis comunicativa.
Pronto advertí en él ingentes e innatas dotes de escritor —eso no se aprende, en todo caso se desarrolla—, reforzadas por un densísimo bagaje cultural, un pozo sin fondo de lecturas variopintas, bien aprovechadas desde luego, porque hay quien lee como si fuera a echar la Primitiva, una capacidad poco común para fabular y dar vida a historias deslumbrantes, enorme poder de concentración y trabajo, clara y aguda inteligencia que le permite entrar en contacto con mundos sutiles que pasan desapercibidos para el común de los mortales. Cuando vino a pasar una semana con nosotros, a mi casa de La Manga, en aquel recordado verano del 91, charlábamos atropelladamente, durante largas horas, de todo lo humano y divino, sentados en el fondo arenoso del viejo Mare Minor, con el agua hirviente hasta el cuello, las conchas afiladas de los berberechos raspándonos las posaderas, y los caballitos de mar acariciándonos el rostro. La aguda flecha del tiempo transcurría en un suspiro. En aquellos días recordados le pronostiqué que llegaría a ser un escritor renombrado. Así lo puse por escrito en la dedicatoria de un libro que le regalé, “Los caminos del corazón”, de Sánchez Dragó. Mi profecía se ha cumplido plenamente. Tampoco me hacían falta dotes especiales de augur para lanzar tal vaticinio. La vida te enseña a reconocer que existen caminos inapelables para las personas, que se ven obligadas a transitar, aunque ni ellas mismas se den cuenta, que no es este el caso, por supuesto. Mi intuición me advertía, desde un principio, cuáles serían los áridos, aunque enriquecedores, años de peregrinaje goethianos que Emilio necesitaba para destacar, en su momento, en el más que proceloso universo literario. Pero sabía que lo iba a conseguir. Porque en contadas ocasiones se reúnen en una misma persona tal acervo de cualidades: la genética apropiada, una enorme dimensión cultural, su poderosa fuerza mental, una rotunda y tenaz autoconfianza, la exquisita paciencia para ir sorteando obstáculos y aguardar el momento idóneo y, por supuesto — y yo creo firmemente en ella—, la ayuda de la Providencia que rige de ordinario el devenir humano, pese a que nuestros voluntaristas y buenistas contemporáneos tengan tan pobre opinión de su influjo y, por el contrario, tan desmedida e ilusa idea acerca de sus capacidades para ordenar el futuro por sus propias fuerzas.
El acto fue entrañable. Lo presentó Ana Escarabajal, la última propietaria de una enjundiosa librería cartagenera del mismo nombre, que ya ha desaparecido — ahora la multitud currutaca usa tan solo e-book, y wikipedia—. Tras una ágil y certera disertación emiliana, con su habitual perspicuidad para enhebrar oratorias coherentes y directas, que captó la atención de los asistentes arrancando muchos aplausos en algunos momentos de su intervención, le fue entregado, por la consejera de cultura de la Comunidad Autónoma murciana, el galardón obtenido: un magnífico ejemplar de espada cartaginesa similar a la falcata ibérica que nuestro jaenero desenvainó para las correspondientes fotografías.
Más tarde compartí con él y algunos escritores que habían presentado libros en el certamen una delicada colación en un local de la Plaza de los Carros, en animada conversación con el cartagenero José Manuel Puebla, genial viñetista de ABC en la mejor tradición heredada del insigne Mingote, y gran amigo de Emilio. En la velada podía ver brillar sus ojos por cierta emoción mal contenida, y yo me sentía satisfecho de ser el único jaenero presente en este entrañable acto. Representaba a mi ciudad escarpada, siempre presente en la distancia, más que nunca, esta noche, necesaria en el recuerdo como el aire respirado.
Cuando lo miraba de reojo mientras estaba enfrascado en animada conversación con los asistentes, comprendía la gran verdad contenida en una frase de Proust: “El tiempo, que cambia a las personas, no altera, sin embargo, la imagen que tenemos de ellas”. Era el mismo Emilio Lara de siempre, el joven inquieto, inteligente, atrevido, profundo, critico, lúcido, tremendamente mordaz e irónico que conocí aquella tarde mientras preparábamos, junto a Cheto, mi gigantesco y pantagruélico compadre, el envío de una circular de la Hermandad blanquinegra dirigida a los cofrades. El mismo Emilio con el que hollaba las callejas jaeneras, pisando todas las hojas del otoño, sin casi darnos cuenta de la ruta seguida, tal era la intensidad de nuestros debates. El gran orador —¡qué escasa es esta cualidad y cómo la admiro en las personas!— con el que retransmití, desde diversos y elevados estrados de coplas, hierro y geranios, procesiones de nuestra Semana Santa para Canal Sur. La misma persona con la que intercambiaba todo tipo de libros, y nos hacíamos confidencias atrevidas sobre el dédalo de recovecos anímicos del ser humano. Y aunque era otra persona, que había madurado viviendo intensamente, fiel a una idea firmemente sostenida desde la primera juventud, sin embargo, era el mismo de siempre: alguien, animado por un fuego interior inextinguible, llamado a triunfar en el mundillo literario y a pasear por toda España, y a lo largo del mundo, con orgullo y pasión, el nombre sagrado de su tierra jaenera. Un símbolo para todos los que hemos nacido en esta ciudad de luz y sombras a la que queremos sin pedirle nada a cambio, que ese, y no otro, es el verdadero amor, el que jamás puede prescribir.
En Cartagena, la ciudad acogedora, esplendente, rica en historia, abierta por su inexpugnable puerto al mar de las culturas humanas, encarada a nuevos retos, renacida en los últimos años, yo he sido feliz paseando en mi juventud, junto al submarino Peral, asido al talle de mi novia morena, hada de largos cabellos de color noche sin luna, degustando con mis hijos especialidades reposteras insuperables, deambulando entre una ingente cantidad de recuerdos de otras culturas, o sentado en una mesa del café Columbus escribiendo mis borradores de artículos, como este, al calor de un asiático y una pléyade de evocaciones imborrables. Mis ciudades del alma, por motivos entrañables y cordiales son: Jaén, Sevilla, Cartagena y Granada. La que he puesto en primer lugar, es madre y maestra, pasión inmarchitable, liceo vital, amor sereno y continuo, pasado y futuro, cuna de llantos primeros y tierra para mis despojos. Pero Cartagena es, y será siempre, muy especial para mí. Estoy enlazado a ella por vínculos imborrables.
Un fuego interior me devora en silencio. El relato de esta jornada que ahora paso a limpio cuando aún no ha floreado el alba, me ha hecho sentirme feliz en esta tierra al compartir el éxito de un amigo querido, un jaenerísimo escritor de raza, pronto universal, con el que he tenido la suerte a lo largo de los años de modelar mundos inefables rebosantes de riqueza.
Mientras tecleo este escrito en el ordenador, oigo una y otra vez “Suspiros de España”, el pasodoble entrañable cuyas notas suenan al dar las horas en el reloj del Ayuntamiento cartagenero. En sus delicados compases en modo menor están unidas la tierras jaenera y cartagenera en un canto conmovedor de honor y pasión, de amor entregado, sin límites, por la patria común, esa que tantos desagradecidos se avergüenzan de ella en estos tiempos. Nuestra vieja nación española desgarrada de traiciones y luchas fratricidas, pero cuyo impulso, a lo largo de la Historia, ha sido decisivo en el desarrollo europeo. Quiero pensar que tan solo estemos atravesando un mal momento, una amnesia colectiva. Pronto cesará tanta mezquindad, tanta cobardía, tanto aldeanismo disfrazado de progreso, tanta e inútil ideología, tanta necedad y tanta locura, para que el concepto de España renazca de sus cenizas y se convierta en lo que nunca ha debido dejar de ser: patria común, tierra querida y venerada por todos los que han tenido la suerte inmensa de ver la luz primera dentro de sus fronteras. Y algún día, cuando volvamos de nuestro destierro voluntario, de nuestra pusilánime indiferencia hacia el sagrado concepto de Nación Española —será el único pueblo de la Tierra en que suceda esto—, podremos, enardecidos por los compases de tan inmortal pasodoble, surcar el océano del olvido para pisar de nuevo una tierra española de la que nunca hemos partido, aunque estemos ciegos para reconocerlo. Al unísono cantaremos con pasión:
Si con el viento llega a tus pies / este lamento de mi amargo dolor / España, devuélvelo con amor,/ España de mi querer…Muy dentro de mí te llevo escondida / quisiera la mar inmensa atravesar,/ España, flor de mi vida…
Algún día perderemos el miedo a sentirnos españoles, lo gritaremos a los puntos cardinales, y al cenit estrellado de las noches hondas, volveremos a llamar selección española a nuestro equipo de fútbol, y no consideraremos, como algunos hacen, un trapo —¡serán mastuerzos!— a nuestra bandera, la que nos representa a todos, tinta en sangre compartida y renovada, roja de pasión y gloria, gualda esplendente de rayos solares, símbolo común, mito necesario; amor y pasión inextinguible hacia la tierra generosa que nos dio el ser. Tanta locura, cobardía e indiferencia, antes o después, tendrán que pasar y, entonces, gritaremos con don Miguel de Unamuno:
Logré morir con los ojos abiertos / guardando en ellos tus claras montañas / —aire de vida me fue el de sus puertos— / que hacen al sol tus eternas entrañas / ¡Mi España de ensueño!
Me siento orgulloso, por amistad y por amor al terruño, de que mi amigo Emilio esté triunfando en el cosmos literario. Lo merece. Y lo mejor de él, está por llegar, puedo asegurarlo. Esta noble tierra que tan buenos escritores ha dado, ha encontrado en su brillante pluma un nuevo referente. Él ama a Jaén. Así lo pregona. Debemos tributarle con la misma moneda. No seamos desagradecidos, que amor, tan solo con amor se paga. Por lo menos así ha sido siempre, hasta ahora. De nosotros depende lo que ocurra en el futuro.
Foto: El escritor jienense Emilio Lara López.